PORTADA OFFICIAL PRESS
Preguntas y respuestas sobre la dosis de refuerzo de la vacuna
Publicado
hace 4 añosen
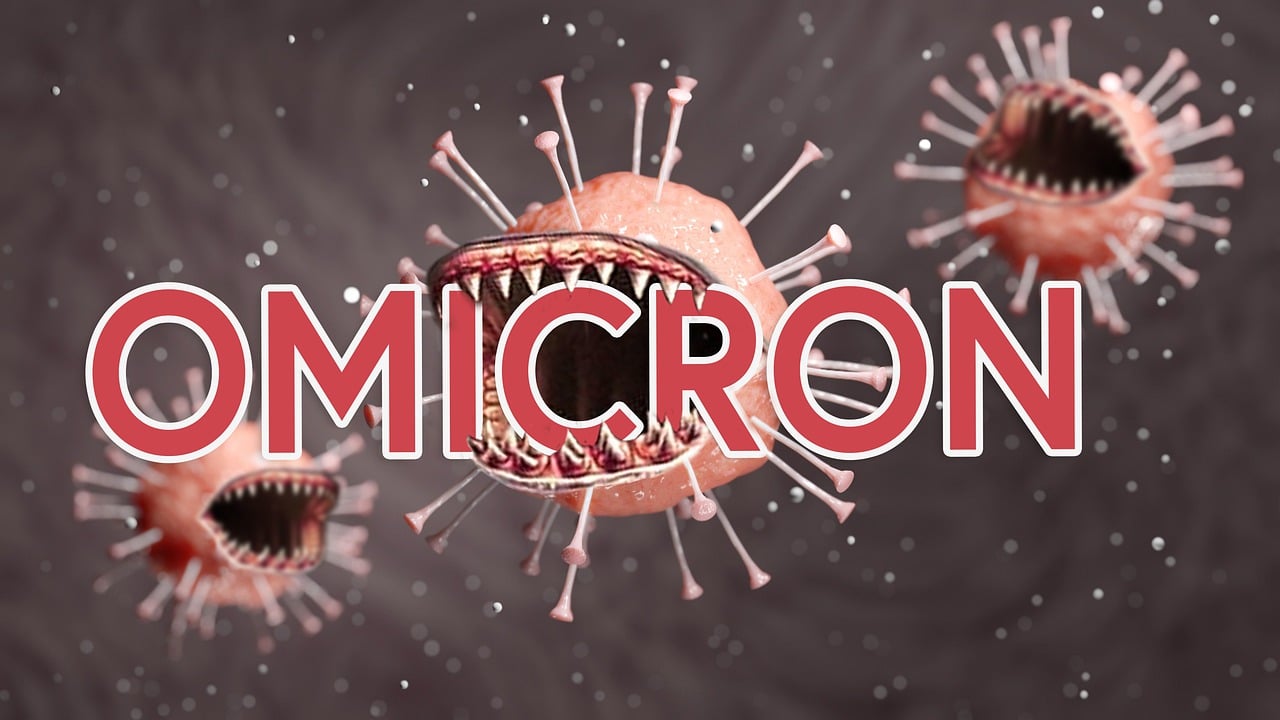
Desde el 13 de enero, el recuerdo contra la covid se recomienda a la población general adulta en España. El 78,8 % de los mayores de 50 y el 88,9 % de los mayores de 60 ya se lo han puesto, dijo ayer la ministra de Sanidad. Si los que faltan tienen dudas, aquí tratamos de resolverlas.
Los datos confirman que son las vacunas, en su pauta completa, las que están conteniendo la embestida de la sexta ola en los hospitales: “Una persona entre 60 a 79 años vacunada tiene 16 veces menos probabilidad de hospitalizar, 29 veces menos de ir a una UCI y 20 veces menos de fallecimiento”, dijo ayer la ministra de Sanidad en rueda de prensa.
Pero también se constata una pérdida de la protección de las vacunas contra la enfermedad leve y la infección al cabo de un tiempo.
Varios estudios, entre ellos el ENE-COVID Senior, cuyos resultados presentó ayer Sanidad, muestran que la dosis de recuerdo restaura las defensas y vuelve a situar a la persona vacunada “en una zona de seguridad inmunológica”, dijo el director del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Cristóbal Belda. “Una tercera dosis vacunal en pacientes de más de 65 años —la población estudiada en ENE-COVID Senior— incrementa en más de 20 veces los títulos generales de anticuerpos frente al dominio de unión al receptor (RBD)”.
¿Es lo mismo dosis adicional y dosis de recuerdo?
No. Como se aclara en esta guía del ministerio de Sanidad, la dosis adicional es una tercera dosis necesaria para personas con sistemas inmunitarios debilitados. Para ellas, la pauta completa (o primovacunación) consiste en tres dosis.
La dosis de refuerzo, de recuerdo o booster es la que se pone a personas con sistemas inmunitarios normales después de haber recibido su pauta completa o primovacunación.
¿Si no me pongo el refuerzo pierdo protección?
Sí, en especial ahora que la variante dominante en España es ómicron. Todos los estudios hallan que la efectividad de la vacuna “decae a medida que transcurre el tiempo desde la última dosis y mejora tras una dosis de refuerzo”, se recoge en el último informe de Sanidad al respecto (18 de diciembre), y el fenómeno es más acusado con ómicron. “La efectividad frente a infección sintomática [por ómicron] estimada en un estudio de Reino Unido fue de entre 0 % y 19 % después de dos dosis, y entre 54 % y 77 % después de una dosis de refuerzo”, señala el informe. La protección frente a la hospitalización, en cambio, “continúa siendo elevada”.
También es mayor con ómicron el riesgo de infección estando vacunado y de reinfección (tras haber pasado la enfermedad). Un estudio del Imperial College británico ha estimado en Inglaterra un riesgo de reinfección 5,4 veces mayor para ómicron que para delta.
Si la pauta completa protege frente a enfermedad grave, ¿por qué necesito una dosis de recuerdo?
La protección frente a enfermedad grave se mantiene con la pauta vacunal completa gracias a la inmunidad celular, responsable de “guardar memoria de ataques pasados”, señala a SINC Carmen Martín, inmunóloga en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Pero los anticuerpos bloquean la llave con que el virus entra en las células, impidiendo así la infección.
La dosis de refuerzo, al recuperar anticuerpos circulantes, fortalece la barrera defensiva contra la infección y también, por tanto, contribuye a frenar la transmisión comunitaria. Por esto, “debido al contexto epidemiológico actual y a la expansión de la variante ómicron, se recomienda continuar aumentando los porcentajes de cobertura vacunal y la administración de dosis de refuerzo en poblaciones diana”, señala el informe de Sanidad.
¿Se recomienda a toda la población?
El 5 de octubre de 2021 la Comisión de Salud Pública aprobó la recomendación de administrar una dosis de recuerdo a las personas mayores de 70 años. En los meses siguientes se ha ido ampliando la recomendación a diversos grupos, hasta que el pasado 13 de enero se hizo extensiva a todos los mayores de 18 años “de forma ordenada por cohortes de edad y priorizando a personas con condiciones de riesgo y aquellas que hace más tiempo que recibieron la primovacunación”, se indica en la página de la estrategia de vacunación.
¿Es también para las embarazadas?
Sí. La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), entre las que se encuentra la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), ha actualizado sus recomendaciones sobre la vacuna anticovid en embarazadas y señala que “no existe ningún dato que sugiera que el riesgo de la tercera dosis sea distinto que el de las dosis anteriores, ni para la madre ni para el feto”.
¿Y los niños y niñas?
El director de la Estrategia de Vacunas de EMA, Marco Cavaleri, dijo en una rueda de prensa hace una semana que aún no hay datos suficientes para recomendar una tercera dosis en niños y niñas menores de 12 años. También, en un reciente encuentro con medios informativos, representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han negado que por ahora haya evidencias de que en esa franja de edad sean necesarias.
¿Cuándo me la pongo?
Las fechas de administración de la tercera dosis varían según algunas circunstancias. En general, deben haber pasado cinco meses de la segunda dosis si la primovacunación fue con una vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna), y tres meses si se recibió una dosis de Janssen o dos de Vaxzevria (AstraZeneca). Pero hay excepciones (ver preguntas siguientes).
¿Qué pasa si me contagié antes de la primera vacuna o entre dosis?
En ambos casos, el recuerdo será a partir de los cinco meses de la pauta completa si la última dosis fue con Pfizer o Moderna, o a partir de los tres meses si fue con vacuna de AstraZeneca o de Janssen, especifica Sanidad.
¿Qué pasa si me contagié después de tener la pauta completa?
Hay que esperar cinco meses desde la última dosis recibida si fue con una vacuna de ARNm, y tres si fue con vacuna de Vaxzevria o de Janssen. Además, tienen que cumplirse estas condiciones: haber superado completamente la enfermedad; haber finalizado el período de aislamiento; y haber pasado cuatro semanas desde el diagnóstico de infección.
Estas pautas son válidas independientemente de la pauta de primovacunación recibida (2 dosis Vaxzevria, 2 dosis de vacunas de ARNm, 1 dosis de Janssen, 1 dosis Vaxzevria+1 dosis de vacuna de ARNm, antecedente de covid-19 + 1 dosis de cualquier vacuna).
Si pasan solo cuatro semanas entre la infección y el refuerzo —contagio tras pauta completa—, ¿hay algún riesgo?
No, según han explicado varios inmunólogos al Covid Vaccine Media Hub: “No va a ser nocivo”, dice Ignacio J. Molina, catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada. “Se ha adelantado la reinmunización puesto que un infectado con delta puede infectarse fácilmente con ómicron. El período influiría en el nivel de eficacia de la respuesta y protección frente a la nueva variante, pero en ningún caso va a representar un riesgo superior de efectos adversos”.
De la misma opinión es Salvador Iborra, Inmunólogo de la Universidad Complutense de Madrid: “Acelerar la tercera dosis no resultaría nocivo para aquellas personas que, habiendo recibido la pauta completa, han sido infectadas con el virus”.
¿Qué pasa si se recibe la tercera dosis estando contagiado sin saberlo?
Si se tienen síntomas compatibles con covid-19, la recomendación es comprobar que no se tiene la infección antes de recibir cualquier dosis de la vacuna. Pero, ¿y si se ha recibido la vacuna siendo positivo sin saberlo, porque no se tenía ningún síntoma y han aparecido justo después? Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, aclara a SINC que “no pasa nada”. Es una situación que con toda probabilidad se ha dado muchas veces sin que la persona vacunada haya sido consciente.
¿Por qué la tercera dosis puede ser de una vacuna diferente (pauta heteróloga)?
Los estudios indican que la vacunación heteróloga da mejores resultados. El pasado diciembre la Agencia Española del Medicamento se hacía eco de las recomendaciones de otros órganos evaluadores y afirmaba: “La evidencia sugiere que la combinación de vacunas basadas en vectores virales y vacunas de ARNm produce unos buenos niveles de anticuerpos frente al virus de la covid-19 (SARS-CoV-2) y una respuesta celular T mayor que cuando se utiliza la misma vacuna, ya sea en la vacunación primaria o en la de refuerzo”. Los regímenes heterólogos son, por lo general, bien tolerados.
¿Habrá cuarta dosis?
La estrategia futura para seguir frenando la pandemia no se ha trazado aún, comentó recientemente el director de la Estrategia de Vacunas de EMA, Marco Cavaleri. La EMA no cree que administrar cada pocos meses dosis de refuerzo sea “sostenible a largo plazo (…). No podemos seguir dando dosis de recuerdo cada tres o cuatro meses [a la población general]”.
La población vulnerable sí recibirá más dosis. El pasado 13 de enero Sanidad anunció que “quienes recibieron dosis adicional de vacuna ARNm por ser considerados de más riesgo” —grupo 7 de la estrategia de vacunación— o estar en tratamiento con fármacos inmunosupresores —actualización 9 de la estrategia— recibirán una cuarta dosis a los cinco meses de la última dosis.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
Relacionado
Te podría gustar
PORTADA OFFICIAL PRESS
Así será la visita del papa León XIV a España
Publicado
hace 21 horasen
25 febrero, 2026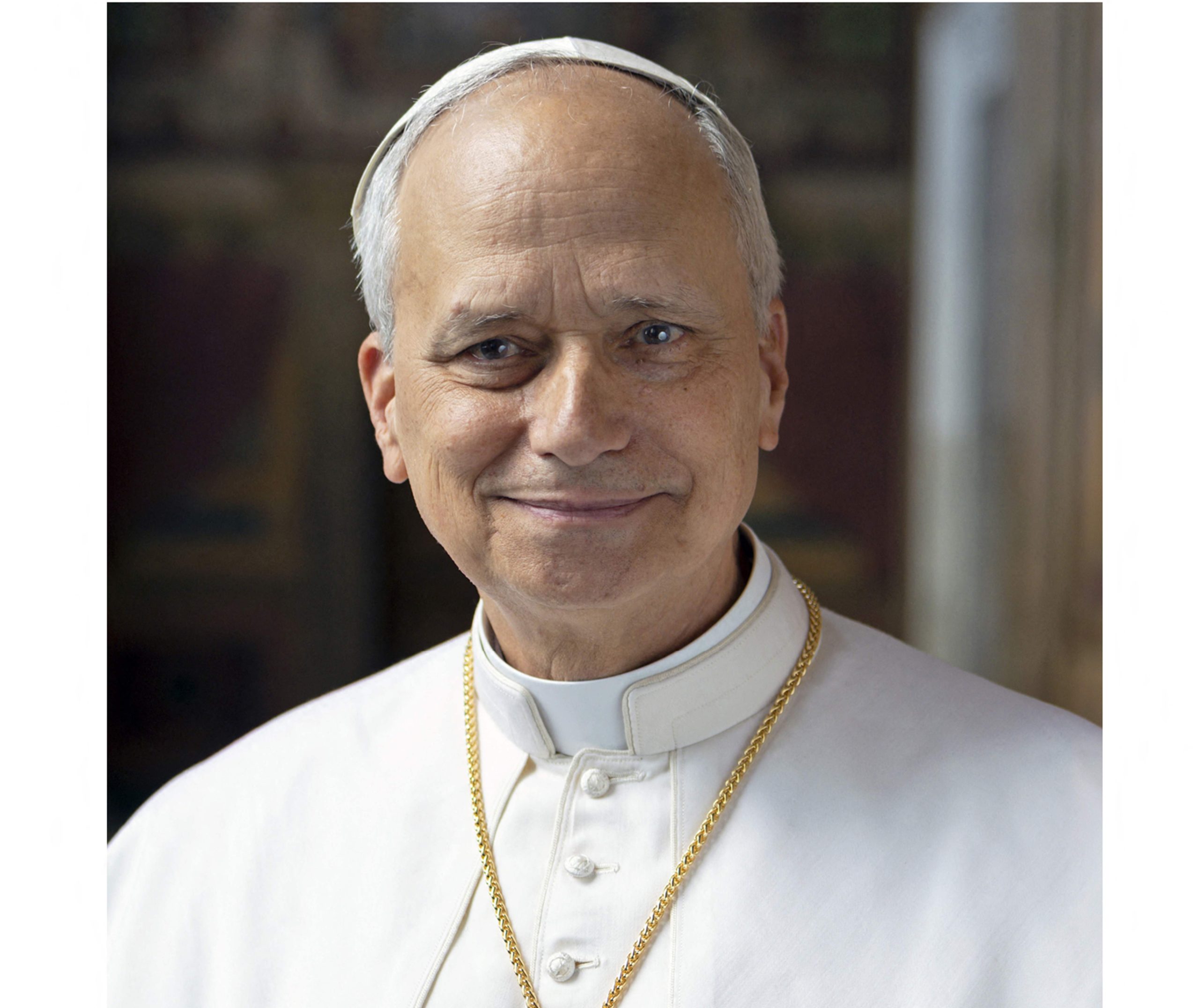
Los obispos confirman la visita del Papa León XIV a España del 6 al 12 de junio
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha confirmado este miércoles 25 de febrero que el Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio.
El viaje apostólico se realizará tras la invitación oficial cursada por el Felipe VI y por la Iglesia en España, consolidando así una de las visitas institucionales y pastorales más relevantes del año.
Una visita con invitación institucional y eclesial
Según ha detallado la CEE, el Pontífice acudirá a España atendiendo tanto a la invitación del jefe del Estado como a la de los obispos españoles. Se trata de un viaje que combina el carácter oficial con el pastoral, dentro de la agenda internacional del Vaticano.
Aunque por el momento no se ha hecho público el programa completo, se espera que en los próximos días se concreten las ciudades que visitará y los actos previstos, que podrían incluir encuentros con autoridades civiles, representantes eclesiales y fieles.
Expectación ante el programa oficial
La visita del Papa León XIV a España ha generado gran expectación tanto en el ámbito político como en el religioso. Será la primera visita oficial del Pontífice al país desde su elección, y se enmarca en la tradicional relación entre la Santa Sede y España.
La agenda detallada del viaje se dará a conocer próximamente, una vez se ultimen los preparativos organizativos y de seguridad.
Claves de la visita del Papa León XIV a España:
-
📅 Fechas: del 6 al 12 de junio
-
🤝 Invitación: Rey Felipe VI y Conferencia Episcopal Española
-
⛪ Carácter: visita oficial y pastoral
-
📍 Programa: pendiente de confirmación
La información se ampliará a medida que se conozcan más detalles sobre el recorrido y los actos previstos durante la estancia del Pontífice en territorio español.
Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)









Tienes que estar registrado para comentar Acceder